El pueblo bailó de gozo el día en que nació; pues el rey, su padre, al saber que su tiranía tenía sucesor, mandó repartir de los graneros reales, raciones como para que le durase también a su hijo una masa con energías suficientes para seguir siendo explotada.
Desde el primer momento recibió una educación favorable al desarrollo de la crueldad, la ambición desmedida, el egoísmo y la total indiferencia a los reclamos del pueblo. Cualidades deseables y dignas de elogio en un monarca absoluto como estaba destinado a ser.
A los dos años, ahogaba gatitos en la tina. A los cuatro, no aceptaba ver a ningún niño de la nobleza jugando con un objeto, que no deseara y exigiera le fuese dado inmediatamente. A los seis, estaba seguro que nadie en la corte tenía más importancia que él. A los diez, le producía náuseas el olor de los míseros agolpados a la puerta de su palacio y que ofendían sus oídos con su eterna cantilena de pedir limosna en nombre de Dios. Llegó, pues, a los quince años, perfectamente educado para Tirano.
De los diez a los quince había practicado concienzudamente el tiro de arco, la caza y la caballería. Como resultado de esta concentrada dedicación llegó a ser un notable maestro en las sutiles técnicas de la arquería, la cetrería y la equitación. Por eso a nadie asombró que celebrase sus quince años partiendo a la guerra.
A la guerra partió a los quince años y pudo, al fin, con alegría propia de su sana juventud, pisotear cráneos con las patas de su imponente alazán y reventar corazones con la exacta puntería de sus flechas. Tal como había gozado en su pubertad de la angustia del sangrantre cervatillo acosado por la jauría, gozaba de ver replegarse al enemigo asediado por sus poderosas huestes innumerables.
Sobre los mutilados cadáveres que alfombraban su paso, cabalgaba orgulloso en el campo después de la batalla. Dura la mirada e inconmovible el corazón, sin poder comprender las fiestas de sus generales y soldados al llegar a las ciudades. El participaba eufórico de los incendios y de los degüellos. pero no lograba entender por qué era necesario guardar a las mujeres y embriagados besar sus senos, morder sus bocas y hundirse entre sus piernas. Todo esto lo hastiaba... Entonces, entre los vapores del vino, lo único que hacía era retirarse a descansar. La algazara de la orgía se iba haciendo cada vez menos nítida hasta que se perdía en la inquietud del sueño nunca sosegado.
Agitado su pecho revelaba las secretas imágenes que en su mente vagaban mientras dormía... Y eran miles y miles de jinetes de bocas sangrantes y ojos desorbitados que se lanzaban contra él. Y él los iba aniquilando uno a uno. ¡ Con qué inefable alegría cercenaba cabezas, arrancaba brazos y piernas, hundía brillantes ojos y contemplaba con deleite llenarse las cuencas de un hermoso rojo rubí, hasta que toda la tierra era un gigantesco mar sanguinolento en el que se sumergía tiñendo sus ropas y salpicando la tersura de su rostro y su incipiente barba rubia.
Los generales y nobles se hacían lenguas, legua tras legua, de lo sanguinario que era su señor. Orgullosos, más que contar cantaban las hazañas de su señor. Hasta el último confín no hubo reino que no supiese de su fama de invencible y austero. Poderosos tiranos de lejanas tierras le desearon por yerno; tanto así prestigiaba a su estirpe. Y fue natural que el pueblo, que alienta su miseria con glorias ajenas, lo recibiese feliz y bailando de gozo cuando retornó de la guerra con extensas nuevas tierras conquistadas, tributos y esclavos. Su padre, el rey, al ver que el heredero de su tiranía era de una crueldad incomparable e inextinguible, mandó repartir de los graneros raciones suficientes como para que pudieran seguir siendo explotados, los ahora momentáneamente felices súbditos y sus famélicos hijos, por el nieto tiranuelo que ya veía germinar en el vientre de una de las tres princesas seleccionadas rigurosamente entre las cientos de pretendientes del vencedor.
Tembloroso de crápula y dicha el decrépito monarca salió a recibir a su heredero, entregándole tres pergaminos donde se describía escrupulosamente, para que eligiese, las bellezas y tesoros de las tres princesas, cuál más deseable y opulenta.
Nada de esto inmutó al doncel que, luego de abrazar protocolarmente a su ya caduco progenitor, se retiró a sus aposentos llevando los tres pergaminos. Sin el menor asomo de emoción se enteró allí que una era rubia, de ojos color del cielo, de catorce lozanos años, dueña de un reino que un caballo al galope demoraba un año en recorrer del centro del país a cualquiera de sus extremos... La otra era una oriental de negros cabellos y rasgados ojos esmeralda, de trece cándidos años que contemplaban enclaustrados jardines en el corazón de su reino, entre tupidos bosques, cuya extensión podría requerir toda una vida el reconocerla. La tercera, de piel y ojos de ébano, con doce núbiles años de existencia y tierras que en extensión y riquezas podían contener con holgura las de la princesa nórdica y las de la princesa oriental... De cada una se le ofrecían visitas consecutivas en las próximas semanas... Pero, no se sabe si por el cansancio de la campaña o por notable indiferencia, al terminar de leer los pergaminos laxamente los dejó caer y abandonándose sobre su mullido lecho pronto se durmió.
Al día siguiente se entregó a la excitación de la caza y pareció haberse olvidado completamente de las ofertas. Sin embargo no se turbó cuando, al volver, encontró a su padre en sus aposentos para anunciarle personalmente que la primera princesa había llegado y que la conocería esa misma noche. Asintió estar a la hora convenida.
Y a la hora convenida estuvo... Fastos aparte, lo que vió cuando entró la princesa nórdica fue la reedición del amanecer... Demás está decir que a él nunca le había conmovido el amanecer sino la batalla por librar o la presa por cobrar que el nuevo día permitía... No obstante, la delicadeza parecía haberlo cautivado; más cautivado se le vio cuando la princesa bailó para él, en sensual y lánguido homenaje... La felicidad era general, pues parecía que el príncipe elegiría su mujer en ella. Las esperanzas se hicieron certezas cuando, apartándose de los cortesanos, salieron al jardín y amanecieron mirando las estrellas cuya disposición era profundamente conocida por la princesa blanca, experta en el horóscopo. Es por esto que todos se sorprendieron cuando se despidieron con un amical beso en la mano, mientras rendía a sus pies su admiración futura y su eterna amistad.
Diplomáticos obsequios y amables explicaciones escoltaron la partida de la princesa nórdica, que no pareció sentirse ofendida en modo alguno cuando abandonó la corte dirigiendo al príncipe una mirada de sabia comprensión. Y mientras su barco abría sus velas, en el horizonte asomaba el palo mayor del que traía a la princesa oriental.
Desde la ventana de una habitación que, en la más alta torre del palacio, le servía de retiro, el príncipe vio arribar el barco que venía desde el Oriente y, extraño en él, se dirigió al puerto a recibirlo.
Nunca más nadie que no fuese quienes al puerto lo acompañaron, pudo volver a verlo como un adolescente apasionado y vehemente. Nunca nadie más que ellos- sus ocasionales testigos- lo vieron espontáneo y ajeno al protocolo. Pues, no aguardó a que la princesa desembarcara, ni siquiera esperó que anclara su nave, sino que salió al encuentro de la misma. ¿ Era de asombrarse, entonces, que los ojos de los cortesanos de la comitiva de recepción presentasen un inusual brillo de satisfacción? Estado que, por lo demás, al principe no inquietaba en absoluto. ¡ Tanto le abstraía la ansiosa espera!...
Subir al barco fue ingresar a otro mundo. La cubierta era un jardín de oro y pedrerías. Los brillos claros de la vajilla de plata sobre una mesa de cristal de roca portadora de un banquete inesperado de viandas y frutas multicolores, emanaban efluvios, exóticos aromas que invitaban a saborearlas... Hieráticos e impenetrables los guardianes de la princesa oriental con sus uniformes en negro y oro flanqueaban el camino hacia el aposento real, a cuyas puertas de alabastro un anciano de luenga barba, vestido de púrpura y armiño, le hizo entrega de una llave de oro y con profunda venia, sin atreverse a mirarlo a los ojos, le indicó ceremoniosamente que abriera el camarote real.
Ni el ambiente, ni el singular rito menguaron la ansiedad del joven príncipe, antes bien lo azuzaron. Su siempre mesurado respirar se hizo acezante como si pudiera- al aumentar las aspiraciones- acelerar el tiempo para acercar el momento del encuentro.
Y el momento del encuentro llegó!... ¿ Qué sucedió al hallarse por vez primera el uno frente al otro?. ¿ Cómo se saludaron?. ¿ Qué confidencias se hicieron?. Hasta ahora nadie lo ha sabido. Hábiles observadores concuerdan en deducir, por las personas que fueron ingresando al aposento real, que el príncipe se interesó más que en la princesa en los expertos de su comitiva; aunque las frescas risas que escapaban del recinto demuestran que no fueron ásperas ni indiferentes las relaciones entre los reales herederos.
El primero en entrar fue un eximio maestro de la arquería. Permaneció una semana en que el silencio apenas si fue turbado por un esclavo que dejó caer una bandeja llena de frutas, por lo que fue fondeado. A su salida, pálido y axhausto, se acercó al maestro de equitación y apenas si pudo llegar a su lecho para caer rendido a dormir durante toda la siguiente semana en que trajeron a cubierta dos bellos corceles sobre los que el príncipe, atento y diligente, oía y practicaba sin desmontar, lo que el maestro de equitación le indicaba. Por breves segundos, al secarse el sudor de la bañada frente, elevaba sus ojos hasta la ventana donde dos rasgadas esmeraldas lo miraban y esbozaba una agradecida sonrisa.
Una semana y tres días después, el maestro de equitación caía en un sueño del que no se le pudo sacar hasta pasados veinte días. Fue en esos veinte días en que se escuchó reír al príncipe como nunca jamás, mientras uno tras otro eran arrojados al mar los cadáveres destrozados de los infelices que le sirvieron para practicar las refinadas torturas que el verdugo de cabecera de la princesa oriental le fue enseñando.
Mes y medio estuvieron los jóvenes viviendo en el barco sin descender a tierra. Por eso, cuando bajó y llevó a la princesa a recorrer los campos y palacios de la ciudad capital, nadie dudó que la había elegido por mujer. Mucho más cuando la cubrió de regalos, a cual más exquisito.
Los hambrientos comenzaron a saborear las raciones que les serían dadas por las bodas. Lo cortesanos comenzaron a encargar los trajes especiales para la ceremonia.. Imagínense la desilusión de unos y el desconcierto de otros cuando vieron un día cómo se despedían deseándose mutua felicidad.
Tuvieron que acelerar los trámites diplomáticos para recordar a la princesa negra que era esperada y que no dejara de venir ya que, imprudentemente, confiados en larga estada de la princesa oriental, un grupo de cortesanos había aconsejado cancelar la tercera visita. Consejo por el que fueron exilados para siempre a sus mausoleos, propiciando con su ejecución la renovación de los cuadros de gobierno.
El principe dejó los ajetreos diplomáticos a los nuevos funcionarios y en el mes siguiente se dedicó como siempre a cabalgar y a cazar. ¡ Pero, qué bello espectáculo era verlo maniobrar el caballo con afinada precisión y dar en el blanco con infalible puntería! Había asimilado a la perfección las enseñanzas de los expertor de oriente. Ahora, antes de salir a cazar, muy de mañana se dirigía a las prisiones del Estado para ensayar y llegar a dominar las más atroces torturas en los criminales elegidos, sobre todo aquellos que frisaban sus mismos dieciocho años.
Ocupado en arrancar las uñas de una de sus víctimas se encontraba cuando se enteró de que la princesa nubia estaba ya en la corte. Luego de llenar las incontables heridas del torturado con sal y alumbre, fue misericordioso y le introdujo lentamente un estilete en el corazón observando con fruición cómo se entreabrían sus labios y se le escapaba la vida en un suspiro.
Felina y erótica, la princesa negra despertó aquella noche a su alrededor los deseos más irrefrenables. Sin poderse contener un cortesano se arrojó a besar una de sus huellas dejadas en la alfombra del gran salón y, como embriagado, dejó que los soldados lo llevarán a guillotinar sin protestar. Una atmósfera de lúbricos efluvios flotó en el palacio mientras permaneció la nubia. Si bien, no fue la excepción, aun pasado largo tiempo después de su partida, su alcoba era un lugar propicio para la masturbación, una especie de sagrario del deseo y la salacidad. Cuando retornó a sus ilimitados dominios había enseñado al príncipe el deleite secreto de la antropofagia.
Respiraron tranquilos los padres de niños menores de diez años el día de su partida, aterrados aún de haber visto preparar a un pequeño tras otro de las más variadas formas. No sucedió lo mismo con el príncipe, al que dejó muy apenado su partida, ya que gracias a su erótico influjo le había sido revelado el éxtasis sensual del amor de los cuerpos. ¿ Por qué se separaron, entonces?
La respuesta la recibió su joven corazón un día que se paseaba por sus jardines... A la orilla de un apacible lago artificial bronceaba su blanca desnudez un jovenzuelo de unos trece años. El naciente vello púbico acrecentaba la fascinación que su cuerpo, de líneas puras, ejerció sobre el príncipe. Como le pareciera dormido se acercó para verlo mejor, pero éste se incorporó. Ver los ojos pardos y luminosos del doncel atemorizarse ante su presencia, lo ruborizó y puso al galope su corazón. Quiso hablar pero no pudo, sólo atinó a dar media vuelta y correr. Corrió sin detenerse hasta su retiro en la alta torre. Su respiración se entrecortaba no sólo por la carrera sino por encontradas emociones. Quería llorar y reír, volver a verlo y huir de él. Se acercó a la ventana y recostó su cabeza mirando con nostalgia el ahora ya solitario lago.
Desde entonces sus desasosegados sueños se poblaron de la desnuda presencia del efebo. Lo invadió la melancolía y hasta su pasión por la caza y la equitación se apagó y una angustia sin límites lo fue ahogando. No resistiendo más, llamó a uno de sus consejeros secretos para que le averiguase quién era el joven del lago. Pudo así saber que se trataba del hijo de uno de los consejeros de su padre, muchacho delicado al que no se había logrado hacer ingresar al ejército real, por lo que se le dejaba vagar por el palacio. Pero si él lo ordenaba se le podía obligar a enrolarse. Antes bien, que sea mi servidor particular, dijo. Y al instante sin más su reclamo fue atendido, con el inconmensurable orgullo del padre del muchacho ante tal honor.
¿ Qué manera de latir su corazón el día en que lo vio entrar en su habitación! Le pidió que se acercara y lo quedó contemplando sin tiempo. ¡ Qué deseo de atraerlo hacia sí, acariciarlo, besar su piel!... No le fue difícil lograr que aceptara lo que le pedía. Así, entre alfombras y pieles, se confundió la mutua desnudez de los amantes. El chiquillo se dejaba acariciar mientras él, plenamente poseído por su deseo, lo lamía y besaba, dejando fluir la sabiduría del placer de los cuerpos aprendido de la princesa nubia...
Pero, la pasión crecía y el joven príncipe rompió los límites de la ternura. Mordió los labios del púber y bebió la sangre que manaba. Entre gemidos y llantos de su amante comenzó a arañarlo y arrancarle la piel. Ebrio de amor, con desbordada y avasallante dedicación, fue cubriendo de sal y alumbre el cárdeno cuerpo del herido. Arrobado, transportado ya, fue arrancando las uñas y escanciando en las cuencas de sus manos la sangre que bebía intentando aplacar su incontenible sed, mientras su corazón comprendía por fin el gozo de sus generales con las mujeres del botín de guerra, sus oídos se deleitaban con los desgarradores gritos del mancebo que le producían orgasmos sucesivos... Agonizante el objeto de su amor descubrió el sublime placer de penetrarlo, de lamerlo, de apretarlo hasta que expiró.
Cuando comprobó su muerte, el príncipe entró en desesperación y quiso revivirlo. Al no lograrlo, algo le recordó o su alma le reclamó- ¿ quién puede explicar los misterios de un amor total?- la posesión absoluta... Fue así como, vestida su desnudez en la cárdena savia del amado muerto, llamó al cocinero de palacio y le mando guisar el cadáver y se lo comió aquella madrugada como supremo homenaje de su amor.
Cuentan las crónicas que no existió rey más amante de su pueblo que el príncipe filantropófago.
Desde el primer momento recibió una educación favorable al desarrollo de la crueldad, la ambición desmedida, el egoísmo y la total indiferencia a los reclamos del pueblo. Cualidades deseables y dignas de elogio en un monarca absoluto como estaba destinado a ser.
A los dos años, ahogaba gatitos en la tina. A los cuatro, no aceptaba ver a ningún niño de la nobleza jugando con un objeto, que no deseara y exigiera le fuese dado inmediatamente. A los seis, estaba seguro que nadie en la corte tenía más importancia que él. A los diez, le producía náuseas el olor de los míseros agolpados a la puerta de su palacio y que ofendían sus oídos con su eterna cantilena de pedir limosna en nombre de Dios. Llegó, pues, a los quince años, perfectamente educado para Tirano.
De los diez a los quince había practicado concienzudamente el tiro de arco, la caza y la caballería. Como resultado de esta concentrada dedicación llegó a ser un notable maestro en las sutiles técnicas de la arquería, la cetrería y la equitación. Por eso a nadie asombró que celebrase sus quince años partiendo a la guerra.
A la guerra partió a los quince años y pudo, al fin, con alegría propia de su sana juventud, pisotear cráneos con las patas de su imponente alazán y reventar corazones con la exacta puntería de sus flechas. Tal como había gozado en su pubertad de la angustia del sangrantre cervatillo acosado por la jauría, gozaba de ver replegarse al enemigo asediado por sus poderosas huestes innumerables.
Sobre los mutilados cadáveres que alfombraban su paso, cabalgaba orgulloso en el campo después de la batalla. Dura la mirada e inconmovible el corazón, sin poder comprender las fiestas de sus generales y soldados al llegar a las ciudades. El participaba eufórico de los incendios y de los degüellos. pero no lograba entender por qué era necesario guardar a las mujeres y embriagados besar sus senos, morder sus bocas y hundirse entre sus piernas. Todo esto lo hastiaba... Entonces, entre los vapores del vino, lo único que hacía era retirarse a descansar. La algazara de la orgía se iba haciendo cada vez menos nítida hasta que se perdía en la inquietud del sueño nunca sosegado.
Agitado su pecho revelaba las secretas imágenes que en su mente vagaban mientras dormía... Y eran miles y miles de jinetes de bocas sangrantes y ojos desorbitados que se lanzaban contra él. Y él los iba aniquilando uno a uno. ¡ Con qué inefable alegría cercenaba cabezas, arrancaba brazos y piernas, hundía brillantes ojos y contemplaba con deleite llenarse las cuencas de un hermoso rojo rubí, hasta que toda la tierra era un gigantesco mar sanguinolento en el que se sumergía tiñendo sus ropas y salpicando la tersura de su rostro y su incipiente barba rubia.
Los generales y nobles se hacían lenguas, legua tras legua, de lo sanguinario que era su señor. Orgullosos, más que contar cantaban las hazañas de su señor. Hasta el último confín no hubo reino que no supiese de su fama de invencible y austero. Poderosos tiranos de lejanas tierras le desearon por yerno; tanto así prestigiaba a su estirpe. Y fue natural que el pueblo, que alienta su miseria con glorias ajenas, lo recibiese feliz y bailando de gozo cuando retornó de la guerra con extensas nuevas tierras conquistadas, tributos y esclavos. Su padre, el rey, al ver que el heredero de su tiranía era de una crueldad incomparable e inextinguible, mandó repartir de los graneros raciones suficientes como para que pudieran seguir siendo explotados, los ahora momentáneamente felices súbditos y sus famélicos hijos, por el nieto tiranuelo que ya veía germinar en el vientre de una de las tres princesas seleccionadas rigurosamente entre las cientos de pretendientes del vencedor.
Tembloroso de crápula y dicha el decrépito monarca salió a recibir a su heredero, entregándole tres pergaminos donde se describía escrupulosamente, para que eligiese, las bellezas y tesoros de las tres princesas, cuál más deseable y opulenta.
Nada de esto inmutó al doncel que, luego de abrazar protocolarmente a su ya caduco progenitor, se retiró a sus aposentos llevando los tres pergaminos. Sin el menor asomo de emoción se enteró allí que una era rubia, de ojos color del cielo, de catorce lozanos años, dueña de un reino que un caballo al galope demoraba un año en recorrer del centro del país a cualquiera de sus extremos... La otra era una oriental de negros cabellos y rasgados ojos esmeralda, de trece cándidos años que contemplaban enclaustrados jardines en el corazón de su reino, entre tupidos bosques, cuya extensión podría requerir toda una vida el reconocerla. La tercera, de piel y ojos de ébano, con doce núbiles años de existencia y tierras que en extensión y riquezas podían contener con holgura las de la princesa nórdica y las de la princesa oriental... De cada una se le ofrecían visitas consecutivas en las próximas semanas... Pero, no se sabe si por el cansancio de la campaña o por notable indiferencia, al terminar de leer los pergaminos laxamente los dejó caer y abandonándose sobre su mullido lecho pronto se durmió.
Al día siguiente se entregó a la excitación de la caza y pareció haberse olvidado completamente de las ofertas. Sin embargo no se turbó cuando, al volver, encontró a su padre en sus aposentos para anunciarle personalmente que la primera princesa había llegado y que la conocería esa misma noche. Asintió estar a la hora convenida.
Y a la hora convenida estuvo... Fastos aparte, lo que vió cuando entró la princesa nórdica fue la reedición del amanecer... Demás está decir que a él nunca le había conmovido el amanecer sino la batalla por librar o la presa por cobrar que el nuevo día permitía... No obstante, la delicadeza parecía haberlo cautivado; más cautivado se le vio cuando la princesa bailó para él, en sensual y lánguido homenaje... La felicidad era general, pues parecía que el príncipe elegiría su mujer en ella. Las esperanzas se hicieron certezas cuando, apartándose de los cortesanos, salieron al jardín y amanecieron mirando las estrellas cuya disposición era profundamente conocida por la princesa blanca, experta en el horóscopo. Es por esto que todos se sorprendieron cuando se despidieron con un amical beso en la mano, mientras rendía a sus pies su admiración futura y su eterna amistad.
Diplomáticos obsequios y amables explicaciones escoltaron la partida de la princesa nórdica, que no pareció sentirse ofendida en modo alguno cuando abandonó la corte dirigiendo al príncipe una mirada de sabia comprensión. Y mientras su barco abría sus velas, en el horizonte asomaba el palo mayor del que traía a la princesa oriental.
Desde la ventana de una habitación que, en la más alta torre del palacio, le servía de retiro, el príncipe vio arribar el barco que venía desde el Oriente y, extraño en él, se dirigió al puerto a recibirlo.
Nunca más nadie que no fuese quienes al puerto lo acompañaron, pudo volver a verlo como un adolescente apasionado y vehemente. Nunca nadie más que ellos- sus ocasionales testigos- lo vieron espontáneo y ajeno al protocolo. Pues, no aguardó a que la princesa desembarcara, ni siquiera esperó que anclara su nave, sino que salió al encuentro de la misma. ¿ Era de asombrarse, entonces, que los ojos de los cortesanos de la comitiva de recepción presentasen un inusual brillo de satisfacción? Estado que, por lo demás, al principe no inquietaba en absoluto. ¡ Tanto le abstraía la ansiosa espera!...
Subir al barco fue ingresar a otro mundo. La cubierta era un jardín de oro y pedrerías. Los brillos claros de la vajilla de plata sobre una mesa de cristal de roca portadora de un banquete inesperado de viandas y frutas multicolores, emanaban efluvios, exóticos aromas que invitaban a saborearlas... Hieráticos e impenetrables los guardianes de la princesa oriental con sus uniformes en negro y oro flanqueaban el camino hacia el aposento real, a cuyas puertas de alabastro un anciano de luenga barba, vestido de púrpura y armiño, le hizo entrega de una llave de oro y con profunda venia, sin atreverse a mirarlo a los ojos, le indicó ceremoniosamente que abriera el camarote real.
Ni el ambiente, ni el singular rito menguaron la ansiedad del joven príncipe, antes bien lo azuzaron. Su siempre mesurado respirar se hizo acezante como si pudiera- al aumentar las aspiraciones- acelerar el tiempo para acercar el momento del encuentro.
Y el momento del encuentro llegó!... ¿ Qué sucedió al hallarse por vez primera el uno frente al otro?. ¿ Cómo se saludaron?. ¿ Qué confidencias se hicieron?. Hasta ahora nadie lo ha sabido. Hábiles observadores concuerdan en deducir, por las personas que fueron ingresando al aposento real, que el príncipe se interesó más que en la princesa en los expertos de su comitiva; aunque las frescas risas que escapaban del recinto demuestran que no fueron ásperas ni indiferentes las relaciones entre los reales herederos.
El primero en entrar fue un eximio maestro de la arquería. Permaneció una semana en que el silencio apenas si fue turbado por un esclavo que dejó caer una bandeja llena de frutas, por lo que fue fondeado. A su salida, pálido y axhausto, se acercó al maestro de equitación y apenas si pudo llegar a su lecho para caer rendido a dormir durante toda la siguiente semana en que trajeron a cubierta dos bellos corceles sobre los que el príncipe, atento y diligente, oía y practicaba sin desmontar, lo que el maestro de equitación le indicaba. Por breves segundos, al secarse el sudor de la bañada frente, elevaba sus ojos hasta la ventana donde dos rasgadas esmeraldas lo miraban y esbozaba una agradecida sonrisa.
Una semana y tres días después, el maestro de equitación caía en un sueño del que no se le pudo sacar hasta pasados veinte días. Fue en esos veinte días en que se escuchó reír al príncipe como nunca jamás, mientras uno tras otro eran arrojados al mar los cadáveres destrozados de los infelices que le sirvieron para practicar las refinadas torturas que el verdugo de cabecera de la princesa oriental le fue enseñando.
Mes y medio estuvieron los jóvenes viviendo en el barco sin descender a tierra. Por eso, cuando bajó y llevó a la princesa a recorrer los campos y palacios de la ciudad capital, nadie dudó que la había elegido por mujer. Mucho más cuando la cubrió de regalos, a cual más exquisito.
Los hambrientos comenzaron a saborear las raciones que les serían dadas por las bodas. Lo cortesanos comenzaron a encargar los trajes especiales para la ceremonia.. Imagínense la desilusión de unos y el desconcierto de otros cuando vieron un día cómo se despedían deseándose mutua felicidad.
Tuvieron que acelerar los trámites diplomáticos para recordar a la princesa negra que era esperada y que no dejara de venir ya que, imprudentemente, confiados en larga estada de la princesa oriental, un grupo de cortesanos había aconsejado cancelar la tercera visita. Consejo por el que fueron exilados para siempre a sus mausoleos, propiciando con su ejecución la renovación de los cuadros de gobierno.
El principe dejó los ajetreos diplomáticos a los nuevos funcionarios y en el mes siguiente se dedicó como siempre a cabalgar y a cazar. ¡ Pero, qué bello espectáculo era verlo maniobrar el caballo con afinada precisión y dar en el blanco con infalible puntería! Había asimilado a la perfección las enseñanzas de los expertor de oriente. Ahora, antes de salir a cazar, muy de mañana se dirigía a las prisiones del Estado para ensayar y llegar a dominar las más atroces torturas en los criminales elegidos, sobre todo aquellos que frisaban sus mismos dieciocho años.
Ocupado en arrancar las uñas de una de sus víctimas se encontraba cuando se enteró de que la princesa nubia estaba ya en la corte. Luego de llenar las incontables heridas del torturado con sal y alumbre, fue misericordioso y le introdujo lentamente un estilete en el corazón observando con fruición cómo se entreabrían sus labios y se le escapaba la vida en un suspiro.
Felina y erótica, la princesa negra despertó aquella noche a su alrededor los deseos más irrefrenables. Sin poderse contener un cortesano se arrojó a besar una de sus huellas dejadas en la alfombra del gran salón y, como embriagado, dejó que los soldados lo llevarán a guillotinar sin protestar. Una atmósfera de lúbricos efluvios flotó en el palacio mientras permaneció la nubia. Si bien, no fue la excepción, aun pasado largo tiempo después de su partida, su alcoba era un lugar propicio para la masturbación, una especie de sagrario del deseo y la salacidad. Cuando retornó a sus ilimitados dominios había enseñado al príncipe el deleite secreto de la antropofagia.
Respiraron tranquilos los padres de niños menores de diez años el día de su partida, aterrados aún de haber visto preparar a un pequeño tras otro de las más variadas formas. No sucedió lo mismo con el príncipe, al que dejó muy apenado su partida, ya que gracias a su erótico influjo le había sido revelado el éxtasis sensual del amor de los cuerpos. ¿ Por qué se separaron, entonces?
La respuesta la recibió su joven corazón un día que se paseaba por sus jardines... A la orilla de un apacible lago artificial bronceaba su blanca desnudez un jovenzuelo de unos trece años. El naciente vello púbico acrecentaba la fascinación que su cuerpo, de líneas puras, ejerció sobre el príncipe. Como le pareciera dormido se acercó para verlo mejor, pero éste se incorporó. Ver los ojos pardos y luminosos del doncel atemorizarse ante su presencia, lo ruborizó y puso al galope su corazón. Quiso hablar pero no pudo, sólo atinó a dar media vuelta y correr. Corrió sin detenerse hasta su retiro en la alta torre. Su respiración se entrecortaba no sólo por la carrera sino por encontradas emociones. Quería llorar y reír, volver a verlo y huir de él. Se acercó a la ventana y recostó su cabeza mirando con nostalgia el ahora ya solitario lago.
Desde entonces sus desasosegados sueños se poblaron de la desnuda presencia del efebo. Lo invadió la melancolía y hasta su pasión por la caza y la equitación se apagó y una angustia sin límites lo fue ahogando. No resistiendo más, llamó a uno de sus consejeros secretos para que le averiguase quién era el joven del lago. Pudo así saber que se trataba del hijo de uno de los consejeros de su padre, muchacho delicado al que no se había logrado hacer ingresar al ejército real, por lo que se le dejaba vagar por el palacio. Pero si él lo ordenaba se le podía obligar a enrolarse. Antes bien, que sea mi servidor particular, dijo. Y al instante sin más su reclamo fue atendido, con el inconmensurable orgullo del padre del muchacho ante tal honor.
¿ Qué manera de latir su corazón el día en que lo vio entrar en su habitación! Le pidió que se acercara y lo quedó contemplando sin tiempo. ¡ Qué deseo de atraerlo hacia sí, acariciarlo, besar su piel!... No le fue difícil lograr que aceptara lo que le pedía. Así, entre alfombras y pieles, se confundió la mutua desnudez de los amantes. El chiquillo se dejaba acariciar mientras él, plenamente poseído por su deseo, lo lamía y besaba, dejando fluir la sabiduría del placer de los cuerpos aprendido de la princesa nubia...
Pero, la pasión crecía y el joven príncipe rompió los límites de la ternura. Mordió los labios del púber y bebió la sangre que manaba. Entre gemidos y llantos de su amante comenzó a arañarlo y arrancarle la piel. Ebrio de amor, con desbordada y avasallante dedicación, fue cubriendo de sal y alumbre el cárdeno cuerpo del herido. Arrobado, transportado ya, fue arrancando las uñas y escanciando en las cuencas de sus manos la sangre que bebía intentando aplacar su incontenible sed, mientras su corazón comprendía por fin el gozo de sus generales con las mujeres del botín de guerra, sus oídos se deleitaban con los desgarradores gritos del mancebo que le producían orgasmos sucesivos... Agonizante el objeto de su amor descubrió el sublime placer de penetrarlo, de lamerlo, de apretarlo hasta que expiró.
Cuando comprobó su muerte, el príncipe entró en desesperación y quiso revivirlo. Al no lograrlo, algo le recordó o su alma le reclamó- ¿ quién puede explicar los misterios de un amor total?- la posesión absoluta... Fue así como, vestida su desnudez en la cárdena savia del amado muerto, llamó al cocinero de palacio y le mando guisar el cadáver y se lo comió aquella madrugada como supremo homenaje de su amor.
Cuentan las crónicas que no existió rey más amante de su pueblo que el príncipe filantropófago.
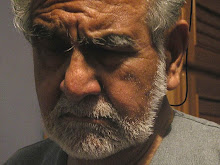
No hay comentarios:
Publicar un comentario